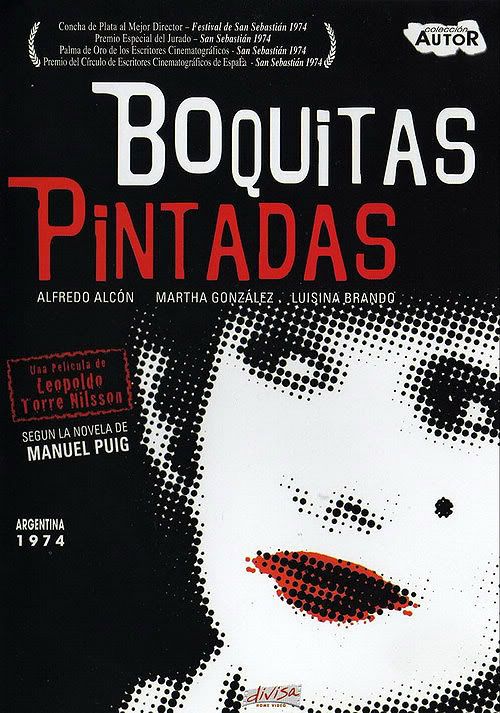cine argentino en el siglo XX
El 28 de
septiembre de 1896, apenas un año después de la primera exhibición en París del
cinematógrafo de los hermanos Lumière, las clases acomodadas argentinas
pudieron disfrutar de la primera proyección del nuevo invento. Un año más tarde
se realizó la primera cinta nacional La
bandera argentina (1897), un documental patriótico rodado por un francés,
Eugène Py.
Tras unos
inicios dominados por el documental y el cortometraje, otro extranjero, el
italiano Mario Gallo, rodó la primera película con hilo argumental, también de
corte histórico-patriótico, El
fusilamiento de Dorrego, en 1907. Hay que esperar hasta 1915 para encontrar
la primera película netamente argentina con alguna repercusión: Nobleza gaucha, de Humberto Cairo, ya en
la línea sentimental y costumbrista que reaparecerá en varios momentos del
futuro de la industria.
Otro inmigrante
italiano, Federico Valle, hizo el primer largometraje de dibujos animados en
1916, El apóstol, una sátira
política; la primera película argentina con muñecos, Una noche de galán en el Colón, en 1919; y poco después, en 1920,
el primer noticiario cinematográfico argentino: Film Revista Valle.
Por aquel
entonces, José A. Ferreyra utilizaba con éxito los temas de las letras del
tango: el mundo del arrabal, las historias de amoríos, engaños y desengaños,
entre otros, pero aún dentro de la dispersión industrial del periodo mudo.
Con la llegada
del cine sonoro surgió entre el público la exigencia de escuchar su propio
acento, en lugar del castellano al uso en las películas realizadas en Hollywood
o en París. En estrecha relación con esta demanda, la producción argentina de
aquella época se iba a ver marcada por el auge del tango, en aquel momento la
música popular de mayor impacto mundial, que se asumía como algo propio incluso
en países tan distantes como la Unión Soviética o Finlandia, y que daría lugar
a producciones estadounidenses alrededor del cantante argentino Carlos Gardel. 
Bajo este
influjo se rodó en 1933 el primer filme sonoro argentino, Tango, de Luis Moglia Barth. A este éxito siguió ese mismo año el
de Los tres berretines, de Enrique T.
Susini, y poco después, más desde el campo de la revista musical, Noches de Buenos Aires (1935), de Manuel
Romero, o Puerto Nuevo (1936), de Luis
César Amadori.
Por aquel
entonces surgió también una generación de nuevos realizadores que floreció
antes de la II Guerra Mundial, más orientada hacia un cine de género con
aspiraciones artísticas, en la que destacaban Leopoldo Torre-Ríos (La vuelta al nido, 1938), el también
actor Mario Soffici (que había empezado con El
alma del bandoneón, 1935, pero más tarde hizo las más serias Viento norte, 1937 y Prisioneros de la tierra, 1939,
precursora el cine social argentino), y sobre todo, Luis Saslavsky (Crimen a las tres, 1935; La fuga, 1937; Puerta cerrada, 1939; o La
casa del recuerdo, 1940), el cineasta del periodo con más aspiraciones
intelectuales.
Pero la II
Guerra Mundial resultó nefasta para la producción argentina, ya que, debido a
las simpatías del Gobierno con las potencias del eje, los directivos de la
industria estadounidense dejaron de enviar sus negativos a este país para
mandarlos a México, lo que supuso un auge de la industria cinematográfica
mexicana en perjuicio de la argentina.
A este hecho se
vino a unir el golpe de Estado de 1943, que favoreció el aumento del número de
películas en detrimento de su calidad y que aplicó una fuerte censura. No
obstante, destacan en este periodo Tres
hombres del río (1943), de Mario Soffici; La dama duende (1945), de Luis Saslavsky; A sangre fría (1947) y La
vendedora de fantasía (1950), de Tynaire, ambas interpretadas por el actor
Alberto Closas –que luego continuó su carrera en España— y sobre todo Lucas
Demare, que dirigió Su mejor alumno
(1944), Pampa bárbara (1945), y Los isleros (1951).

Después, con la
caída del peronismo en 1955, se produjeron una serie de películas de crítica
abierta a este régimen, comenzando con la de Lucas Demare Después del silencio (1956). Durante este periodo aparecieron dos jóvenes
realizadores: Leopoldo Torre Nilsson, que hizo La casa del ángel (1957), Fin
de fiesta (1960), La mano en la
trampa (1961) y Martín Fierro
(1968); y Fernando Ayala, que dirigió Ayer
fue primavera (1954), Los tallos
amargos (1956) y El jefe (1958).
Ya en la década
de 1960, la influencia de la nouvelle vague francesa en el cine argentino se
refleja en títulos como Alias Gardelito
(1961), del actor Lautaro Murúa (conocido por sus intervenciones en las
películas de Leopoldo Torre Nilsson, autor de la popularísima La Raulito, 1975); La cifra impar (1961), sobre texto de Julio Cortázar, y la inédita Los venerables todos (1962), ambas de
Manuel Antín; Los jóvenes viejos
(1961), al estilo del italiano Michelangelo Antonioni, y Pajarito Gómez (1964), de Rodolfo Kuhn.

También en estos
años y bajo la influencia de la nouvelle vague el actor Leonardo Favio se lanzó
a la dirección con Crónica de un niño
solo (1964), El romance de Aniceto y
Francisca (1967) y El dependiente (1968). Fue entonces cuando se consolidó
en el cine argentino una fuerte impronta ideológica, que atrajo incluso
producciones extranjeras, como Los
inocentes (1962) o La boutique
(1967), de los directores españoles Juan Antonio Bardem, y Luis García
Berlanga, respectivamente, rodadas en Argentina por problemas con la censura
franquista. En esta línea ideológica, que aún hoy perdura, destaca la encuesta
neoperonista de cuatro horas y media La
hora de los hornos (1968), de Fernando Solanas y Octavio Genio.

Por su parte,
Torre Nilsson filmó Güemes, la tierra en
armas (1972), Boquitas pintadas
(1974), adaptación de la novela de Manuel Puig que alcanzó gran éxito
internacional, y La mafia (1971), que
explora el tema de esta organización familiar-delictiva un año antes que El padrino, de Francis Ford Coppola.
El golpe militar
de 1976 y la dictadura posterior, provocaron una crisis de la cinematografía
nacional, y hasta 1980 apenas se realizaron producciones interesantes, a
excepción de películas como La parte del
león (1978), debut del director Adolfo Aristarain.
Este periodo de
crisis se remontó, no obstante, con una serie de interesantes realizaciones que
trataban de una u otra forma temas políticos, como Tiempo de revancha (1981) y Los
últimos días de la víctima (1982), de Aristarain; Asesinato en el Senado de la Nación (1984), de Juan José Jusid, de
corte histórico; La historia oficial
(1985), de Luis Puenzo, Oscar a la mejor película extranjera; y No habrá más penas ni olvidos (1983), de
Héctor Oliveira, Oso de Plata en el Festival de Berlín, que tratan directamente
las trágicas consecuencias de la dictadura militar.

Dentro de esta
corriente el tema del exilio aparece también en Tango, el exilio de Gardel (1985), de Fernando Solanas, que obtuvo
el César a la mejor banda sonora original escrita por Ástor Piazzola, y se
perciben tintes feministas en la obra de María Luisa Bemberg, realizadora más
comercial y prolífica, que en sus retratos de la alta burguesía argentina, como
Miss Mary (1986), trata también de
adscribirse al análisis político vigente.
Este brillante
periodo, durante el que se realizaron películas como La deuda interna (1988) de Pereira, alcanzó un promedio anual de
producción de más de 30 películas. Su esplendor se vio truncado por el
crecimiento de la inflación y la crisis económica de 1989, que hizo descender
el número de rodajes y provocó que algunos de los mejores realizadores, como
Aristarain, se instalaran fuera del país. En su caso se trasladó a España,
donde rodó Un lugar en el mundo
(1992), premio Goya de la Academia de Cinematografía Española en 1993, y, ya
como producción totalmente española La
ley de la frontera (1995).
No obstante, los
últimos años han asistido a un nuevo un renacer del cine argentino, si no
industrial sí artístico, a través de figuras como Eliseo Subiela, director de Hombre mirando al sudeste (1986), El lado oscuro del corazón (1992), o No te mueras sin decirme a dónde vas
(1995); de películas que mezclan convenciones de género con la crítica social,
como Perdido por perdido (1993) de
Alberto Lecchi; o de obras de autores ya maduros, como Gatica el mono, de Leonardo Favio, Goya en 1994, todas ellas con
cierta distribución internacional.
Encarta 2005